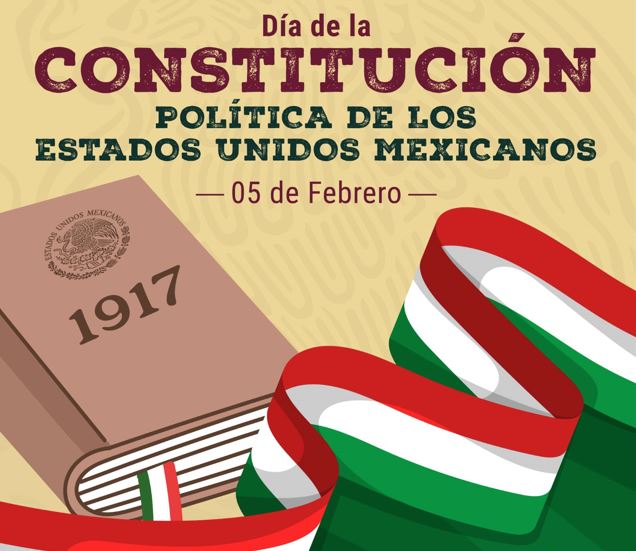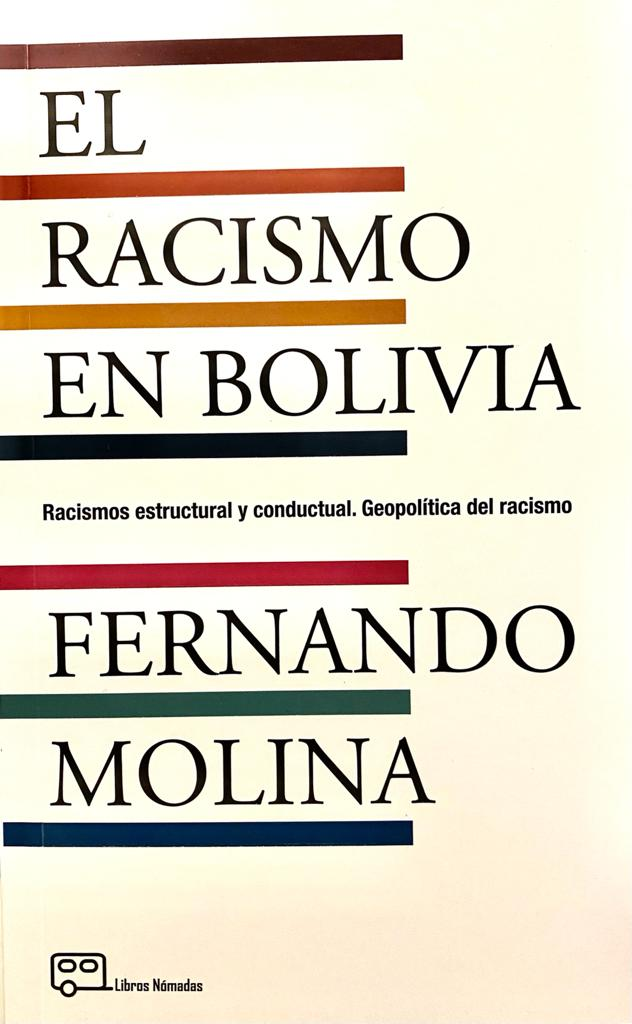
———- O ———-
Fernando Molina asumió sin mayor dilación y vacilación tomar el toro por las astas para enfrentar el racismo en Bolivia. Desde hace un tiempo atrás (quizás por la exacerbación del racismo merced a los momentos conflictivos atravesados en el país), le impulsó a este periodista y escritor a dedicarse a la disquisición sobre este tema lacerante. En incisivos artículos y en un libro precedente, Molina ya planteó que el racismo es una cuestión estructural que está permeando las relaciones sociales. En este su último libro titulado: El racismo en Bolivia. Racismos estructural y conductual. Geopolítica del racismo que contiene un conjunto de ensayos críticos estudia esta problemática para dar cuenta que, si bien tiene sus raíces históricas, empero, se expresa en la Bolivia de hoy.
El posicionamiento ético/intelectual asumido por el autor es “denunciativo”: poner en evidencia que hay racismo –casi es una verdad de Perogrullo–, sino avanza en (de) mostrar críticamente, en base a evidencias concretas, la transversalidad del racismo en las relaciones sociales de los bolivianos. A diferencia de la denuncia de los intelectuales indígenas sobre el racismo es estigmatizada, entre otras cosas, urdiendo que son “críticas de resentidos”. Cuando la denuncia es de intelectuales que provienen de esos espacios sociales donde se desperdiga el racismo, las críticas son también despiadadas, pero adquieren su propio agravio. O sea, los intelectuales que osan abrir el viejo baúl familiar donde salen aquellos espectros inquietantes son víctimas de represalias de su propio entorno social. En su momento, los intelectuales de la escuela de Frankfurt que denunciaron el fascismo teutón sufrieron una persecución tenaz que les obligó a abandonar Alemania. En ese tipo de casos, el intelectual crítico no sale ileso de su valentía de poner la sal sobre la herida, en el caso del libro de Molina, diríamos, la herida colonial.
A diferencia de otros autores, el caso de Michel Foucault, por ejemplo, examinó el racismo en la Alemania de Hitler concluyó que cada época tiene su propio racismo. O sea, era una mirada discontinua. Mientras tanto, el posicionamiento epistémico de Molina para el abordaje del racismo boliviano es una mirada estructural. Siguiendo la tradición boliviana de análisis del racismo expresado en los trabajos de Silvia Rivera Cusicanqui y Javier Sanjinés, el autor manifiesta/confirma que el racismo es un continuum colonial. Efectivamente, la Bolivia poscolonial no se desgajado de esas taras dejado por la conquista ibérica y más bien, esa subjetividad que anida en el imaginario social de cuño colonial se expresan no solamente institucionalmente, sino también en las prácticas y los discursos de los/las bolivianas en su cotidianidad. O sea, se verifica el racismo conductual.
Molina en este libro examina la negación del “otro”, legado constitutivo del proceso colonial que se convierte en un mecanismo, a través de la cual la segregación opera de manera descarnada. Aquí, a manera de una explicación hipotética: el autor propone que la presencia indígena, a partir del año 2005, en espacios de poder quizás trastocó ese imaginario colonial de la estratificación social. Esta vuelta de tuerca, aunque muy simbólica en muchos casos, azuzó un malestar racial en aquellos sectores criollos/mestizos que se sintieron desplazados de sus privilegios y como respuesta fue dar rienda suelta a sus habitus raciales.
Otro aspecto reflexionado por el autor está referido a la geopolítica del racismo. Evidentemente, una sociedad polarizada constituida históricamente, los procesos de apropiación de los espacios públicos desde la colonial fueron resultados de dinámicas de segregación y exclusión social. De allí, esa imagen de la ciudad de los españoles y la ciudad de los indios establecido en la colonia luego se actualiza no solamente en esa división étnica, sino que, al interior de las ciudades, sobre todo, por las migraciones internas de indígenas/campesinos configuraron espacios marcados por fronteras urbanas, sino también por fronteras simbólicas. En esos espacios, en nombre de la higiene o la salud pública, sobre todo, en contextos de crisis sanitarias (vgr. Coronavirus), donde el discurso higienista circula como nueva forma de racismo sanitario, aunque, el mismo responde a la matriz estructural/colonial del racismo. Por último, en su cruzada intelectual, Molina deconstruye dos conceptos utilizados que en distintos momentos usado por la intelligentzia señorial con el propósito político/epistémico de menguar el potencial descolonizador de la acción de los indígenas. El mestizaje y el racismo a la inversa se constituyeron en dispositivos ideológicos para neutralizar el discurso antirracista enarbolado, sobre todo, por las organizaciones indígenas/campesinas. De allí, el propósito del autor es hurgar el avispero para dar cuenta que el mestizaje es una falacia encubridora de los procesos de segregación racial y el racismo a la inversa es un artilugio inventado ya que, en una sociedad estructurada por una jerarquización colonial no cabe un racismo a la inversa que sería un racismo desde abajo, algo que no tiene sentido.
———- O ———-
(*) Sociólogo y periodista