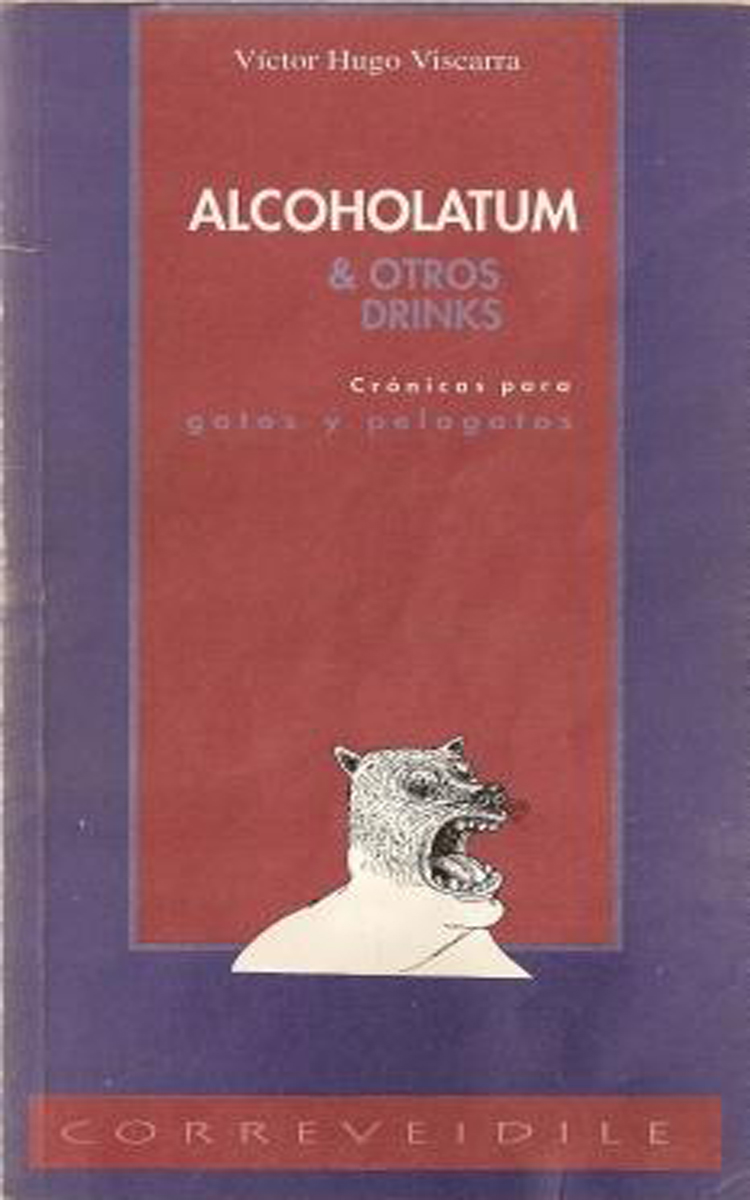
Texto publicado en EL JUGUETE RABIOSO (La Paz. Bolivia), 2003
———- O ———-
Más cerca de “Pixote” que de Dostoievski, de “Rodrigo D” que de Arlt, “Borracho estaba, pero me acuerdo” (Memorias del Víctor Hugo), del escritor Víctor Hugo Viscarra, documenta el submundo de La Paz en un feroz como alucinante manojo de historias.
En muda oposición a los intelectuales que hacen de sus bajadas al subsuelo un asunto “chic”, de aquellos que mitifican y aparentemente idolatran la vida de los miserables, o de aquellos que mal la imitan para luego correr a esconderse detrás de la comodidad de sus casas, títulos y/o faldas de sus madres o mujeres, Viscarra relata su experiencia personal de primera mano.
No podrán los exégetas de Sáenz hablar de la seductora vida de los mendigos ante un autor que desnuda su trágica vida con aguda memoria, uno a quien su madre rocía e incendia con alcohol de quemar por unas monedas y que deja, obligado por las circunstancias, no por prurito intelectual de ser “diferente”, la por lo menos supuesta seguridad del hogar; que asume el alcohol como forma y prueba de supervivencia.
Recuerdo a Víctor Hugo en la Cochabamba del 96, irónico y despierto, sobreviviente, observando su entorno y queriendo sacar ventaja, acelerando el vaso que venía gratis porque quizá mañana no habría vaso. ¿Abyección? Quizá, si consideramos todo abyecto. Yo había escrito entonces un artículo contra la apología que hacía una escritora paceña de la vida de Jaime Sáenz y de los aparapitas, su aún para mí incomprensible razonamiento. Me molestó la presunción de hablar de cosas desconocidas, de asuntos tocados de soslayo y con la retaguardia protegida. Algún poeta me acusó de estulticia por ello y de pronto lo veo ahí, en un café de la calle Ecuador, sabiendo quien era yo, haciendo un show para demostrarme su falso espíritu atormentado e irreverente. Lo vi arrodillarse en la cueca -sus poéticos ojillos posados oblicuamente sobre mí, asegurándose que lo mirara-, levantar flores a su amada, cantar en grito y beber. Víctor Hugo Viscarra, al lado, parecía sonreír, igual al calvo Lenin en el congreso de los soviets mientras María Spiridonova amenazaba con la pistola: “pobre cojudo”, susurró.
Viscarra no inventa. Se diferencia, sin embargo, de cualquier testimonio similar por un concreto estilo literario. Me decía un periodista hace poco que se considera -hoy- a Víctor Hugo el “Bukovski boliviano”. Si bien hay puntos, o experiencias convergentes con Bukovski, me inclinaría más a pensar en Henry Miller, con todo lo opuesto que Miller puede ser de Viscarra, pero con una parecida burla, cinismo, habilidad para gozar y divertirse en el dolor; sagacidad para permanecer. A su modo, cuando Miller abandona el trabajo para dedicarse a escribir, y descansa el peso de la casa en los hombros de su mujer o sus mujeres, se convierte en un desalojado como Víctor Hugo. El autor norteamericano come de sus amigos y el boliviano del Ejército de Salvación. Se asemejan en la crudeza con que describen la cópula; en un mundo de mierda, echarse un polvo, bajo techo o a la intemperie, sabe más rico que un café. Postre de los indigentes. Ambos se acuerdan de todo.
La increíble memoria de Miller ha dejado varios volúmenes que giran alrededor de digamos una trivial existencia nuyorquina. Víctor Hugo Viscarra recuerda el drama de vivir pobre, la necesidad de cubrir el hambre con alcohol. En un universal conocimiento, mi amigo Yefim Shleyfer, judío ruso, al saber que estoy enfermo, me sugiere vodka mezclada con pimienta negra: varios tragos al hilo y enfermedad y pena desaparecen, afirma. Retoma en su consejo, sin saberlo, el camino de un escritor boliviano al que nunca conocerá y lo asocia a alguien más cercano a él y muy próximo a Víctor Hugo, el vagabundo Maxim Gorki.
“Memorias del Víctor Hugo” flota sobre la memoria del abuso. Rincón donde los guardianes de la ley violan a las empleadas domésticas. Si no ellos, las violan los demás: señoritos, mendigos. Mas no queda, a pesar de esto, la mujer disminuida a un papel pasivo en la obra. Hay mujeres, vendedoras de café, prostitutas, dueñas de boliches, que dominan el entorno que transitan, que a su manera manejan la situación.
Pasea el autor por una extensa galería de personajes, sin comprometerse más que consigo mismo. Cumple la función de retratista; menciona amigos pero no hay diálogo íntimo con ellos ni con nadie. La dureza de subsistir le ha enseñado a vivir solo, a velar por sus necesidades, conceder aliento o asilo a otros infelices como él siempre con ánimo de sacar tajada. En una ciudad de alcoholismo, enfermedades venéreas, coprofagia, traición, no puede esperarse mucho. La guerra se juega a diario y quien quiere y le da el cuero para lograrlo, vive; el resto perece y que perezca si es inservible. Lógica no extraña, suerte de darwinismo asociado a la lucha entre miembros de una especie. El apto, prima; el débil, sucumbe. Por supuesto si no acaban con ambos bandos el garrote policial, el interrogatorio militar o el señor frío.
Oscilación pendular entre vida y muerte. El que sufre, quien busca lugar para relajar el cuerpo, para evaporar la lluvia, metáfora de lágrima, no sabe en qué lado del vaivén habita. Por más que intenten dar halo poético a la desgracia, no hay romanticismo en ser muerto vivo. El trago, k’olearse, inhalar gasolina, el thinner, colaboran a hacer más vaga la línea que separa la sombra de la oscuridad, porque luz no existe para aquel cuya única razón está en comer, calentarse, dormir y cagar. Polvear, sugerente manera de referirse al sexo, no cae mal si algún alma desgraciada accede al acompañamiento o si otra, incluso más miserable, cae víctima de un “desfile” en algún entrepuente de Chijini.
Impresionante el relato del “Cementerio de los elefantes”. Doña Hortensia, la patrona del bar, renta cuartos para los que necesiten suicidarse tomando. Bajo candado, las puertas se abren sólo para dar paso a baldecitos de trago hasta que todo movimiento cese al interior. Matarse bebiendo es casi una crucificción, puede durar mucho. Luego se saca al sujeto y un número de parroquianos dispuestos van a arrojar el cadáver por los basurales. Emula Viscarra la increíble imagen de “Santa Sangre”, de Alejandro Jodorowski, donde un fallecido elefante de circo es tirado a una barranca en cuyo fondo aguardan los indigentes, dichosos de ver caer de arriba tanta carne. La vida no vale nada, ni en León, Guanajuato, ni en La Paz.
Libro admirable. El milagro de que Víctor Hugo Viscarra viviera para contarlo. El hombre existe con la certeza de que siempre hay un lugar tibio para acostarse; tantea en la noche, se acurruca y se convierte en sueño. Libro-cine si hubiera director para filmarlo.
En el epílogo, el escritor menciona a Baudelaire, Víctor Hugo y a San Francisco de Asís. Del poeta lo persigue la lúcida maldición; del gigante, Jean Valjean; y del santo, los hermanos perros para compartir los huesos.
Cuando partía, ocho años atrás, Víctor Hugo me recordaba un desafío pendiente. Alguna vez quedamos en “solear”, con chicha, los dos, lata contra lata, bigote contra cabellera. Eso, digo, si quedan todavía de aquellas mesas.
(Claudio Ferrufino-Coqueugniot / Escritor)
———- O ———-
FUENTE: http://lecoqenfer.blogspot.mx/2009/11/puta-memoria.html?spref=fb

